Paseando y reflexionando por la ciudad
Rara vez un paseo me ha ofrecido una experiencia tan plena y memorable.
Ayer tuve el inmenso placer de poder pasear durante horas por las calles de San Cristóbal de La Laguna. La ciudad fue declarada Bien Cultural y Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1999, y trasciende la noción de un simple espacio urbano. Este reconocimiento no solo premia su trazado original del siglo XV y la notable conservación de sus edificios, sino también el carácter precursor de su diseño: una ciudad colonial no fortificada, estructurada mediante herramientas de navegación marítima y trazada a cordel en 1497 -ayer me enteré de ello-. Es en estos detalles históricos donde se percibe el carácter visionario de quienes concibieron un espacio que aún hoy sigue siendo un testimonio viviente del pasado y yo, que soy un apasionado de la historia, pues me encontraba como pez en el agua.
La historia de La Laguna está imbricada en sus calles y plazas, y se remonta a su época como primera capital de Tenerife hasta 1843. Pasear por su centro histórico equivale a recorrer un manuscrito antiguo en el que cada rincón encierra capas superpuestas de significados: desde la narración de grandes acontecimientos históricos —que escuché a los guías turísticos que andaban con sus grupos de turistas— hasta las vivencias cotidianas y más simples de sus habitantes actuales. Este mosaico humano se desplegó ante mí como una manifestación orgánica, un universo dinámico de personas, familias y mascotas que se entrecruzaban y compartían fragmentos efímeros de existencia bajo un mismo marco incomparable.
Desde la Plaza del Adelantado, en lo que antaño era la Villa de Abajo, hasta la iglesia de Nuestra Señora de la Concepción en la Villa de Arriba, el tránsito por sus calles se convirtió en una coreografía espontánea, una suerte de sinfonía urbana en la que cada individuo interpretaba un papel singular. La señora que conversaba animadamente en la esquina, el niño que se escapaba de la mano de su madre entre risas, el anciano que avanzaba con pasos pausados junto a su perro, envejecido al compás de los años de su dueño. Estas escenas conformaban una narrativa colectiva que parecía cobrar vida bajo la mirada atenta de quienes se detienen a observar, como hice yo en incontables ocasiones, apreciando cómo la propia ciudad alentaba la representación de estas historias mínimas en su vasto escenario.
La Laguna es mucho más que un espacio geográfico; es todo un crisol donde las vidas se entrelazan y adquieren tonalidades únicas. Sus calles adoquinadas y plazas resguardadas por edificios coloniales parecen susurrar relatos ancestrales y de otros tiempos. Al mismo tiempo, el presente se manifiesta en una vibrante coexistencia de contrastes: jóvenes despreocupados que caminan en grupo, artistas callejeros que aportan notas de color y música al ambiente, comerciantes que intercambian saludos cargados de familiaridad con sus clientes habituales. Hasta pude ver cómo filmaban en una de sus calles un spot publicitario. Cada rincón me ofrecía una escena que, observada con la debida atención y detenimiento, podría convertirse en un cuento por derecho propio.
Y sí, he dicho atención y detenimiento. Porque considero que es algo demasiado importante en el mundo que vivimos, pero a ello me referiré al final de esta carta.
La observación detenida de este flujo urbano me reveló matices significativos. Mientras algunos caminaban absortos en sus pensamientos o embebidos en sus dispositivos móviles, otros se detenían a contemplar los detalles que enriquecen el alma de la ciudad: una fachada histórica, el aroma evocador de un café que emana de una terraza cercana, el lamento distante de una guitarra que impregna el aire con un toque de melancolía. Esos observadores pausados parecían sintonizarse con el alma profunda de la ciudad, una esencia que se desvela solo a aquellos dispuestos a prestar atención, no me cabe duda.
Durante mi paseo, me percibí como un viandante más, un observador silente inmerso en el pulso de la ciudad. Sentí que La Laguna me acogía no solo como un lugar físico, sino como una entidad colectiva, forjada por las miradas, las voces y las vivencias de quienes transitaban por sus calles. No hacía más que fijarme en cada piedra, cada rincón, cada plaza, que parecían contener fragmentos de un pasado que hace esfuerzos por dialogar incesantemente con el presente. Me invadió una reflexión ineludible: cuántas generaciones habrán caminado por esas mismas calles, cuántos momentos de júbilo, tristeza o anhelo se habrán entretejido con el aire que aún respiramos...
San Cristóbal de La Laguna, con su bullicio vital y sus silencios ocultos, me hizo recordar que caminar o pasear no es simplemente desplazarse de un punto a otro, es también un acto de inmersión y de pertenencia. Cada paso que daba era un encuentro, no solo con los demás transeúntes, sino con mi propia esencia. En la reiteración de esos pasos se escondía una verdad fundamental: la capacidad de maravillarme ante lo cotidiano y redescubrir lo ordinario como extraordinario. Así, la ciudad no se limitó a ser el trasfondo de mi experiencia; se convirtió también en la protagonista indiscutible de mis andares mientras recorría prácticamente todas sus calles.
Rara vez un paseo me ha ofrecido una experiencia tan plena y memorable. Fueron cuatro horas de absoluto deleite, un paréntesis en el tiempo en el que todo parecía conjugarse para enriquecer mis sentidos y mi espíritu. Tal vez se deba a esta época del año, en la que la ciudad parece vestirse de una luz especial, o quizá sea yo mismo, que con el paso del tiempo he aprendido a saborear las cosas pequeñas con una sensibilidad cada vez más pronunciada. No lo sé con certeza, pero lo que sí sé es que este paseo fue profundamente transformador y quería compartirlo contigo.
Termino esta carta recuperando un texto que escribí hace tiempo y que ayer, paseando sin rumbo y callejeando por la ciudad, volví a acordarme de él. Trata de la lentitud y la prisa. Es a lo que me refería más arriba, cuando hablaba de fijarse en las cosas con atención y detenimiento —sin prisa—. El texto iba a ser un poema, pero se ha quedado en prosa por el momento y dice lo siguiente:
«En medio de la velocidad que define nuestros días, he descubierto en la lentitud un refugio donde mi alma respira. Cuando disminuyo el paso, el mundo se revela con una claridad que la prisa oculta: los colores, los sonidos, las texturas que en la vorágine se desvanecen. Cada instante se alarga, permitiéndome saborear la vida en su esencia más pura, reconectando con lo que realmente importa.
Caminar sin rumbo, dejarme llevar por el viento, es un placer olvidado que redescubro con nostalgia. En esos momentos, siento cómo el tiempo se disuelve, y con él, las urgencias que me atan. Me invade un anhelo por esos días en que las horas eran largas y las conversaciones profundas, cuando la vida se vivía con calma, con una intención que hoy parece distante.
Al optar por la lentitud, no estoy cediendo a la pereza; estoy eligiendo la autenticidad. Me doy cuenta de que no se trata de llegar primero, sino de disfrutar el trayecto, de saborear cada paso. En la lentitud, encuentro la riqueza que la prisa me niega, un tesoro que el mundo moderno intenta arrebatarme, pero que persiste en lo más profundo de mi ser.»
Que sigas bien.
Gracias por leerme.
Gracias por estar. ❤️
🍀 Si te ha gustado esta carta, por favor, pulsa el corazoncito rojo. Me ayudará a saber que te ha gustado.
🍀 Si eres más de poesía, quizá te guste mi sección dedicada, en ella iré archivando regularmente poemas que vaya escribiendo o incluyendo de otros autores.
🍀 Valoro mucho tu opinión. Déjame un comentario, si te apetece. Estaré encantado de responderte.
🍀 Si quieres leer más contenido mío, accede al archivo completo, donde permanece el registro de todas las publicaciones que escribo.








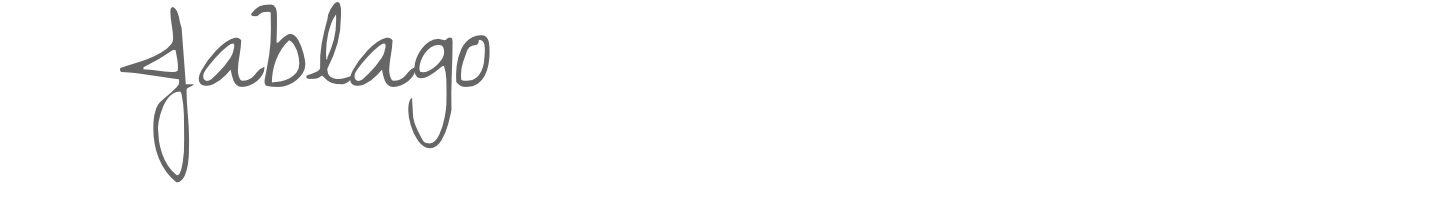
Elogio a la lentitud. Siempre tan necesaria
La conexión con el entorno cuando se está presente.
No miraste, observaste.
No oíste, escuchaste.
Te felicito, Jaime 👏🏼.